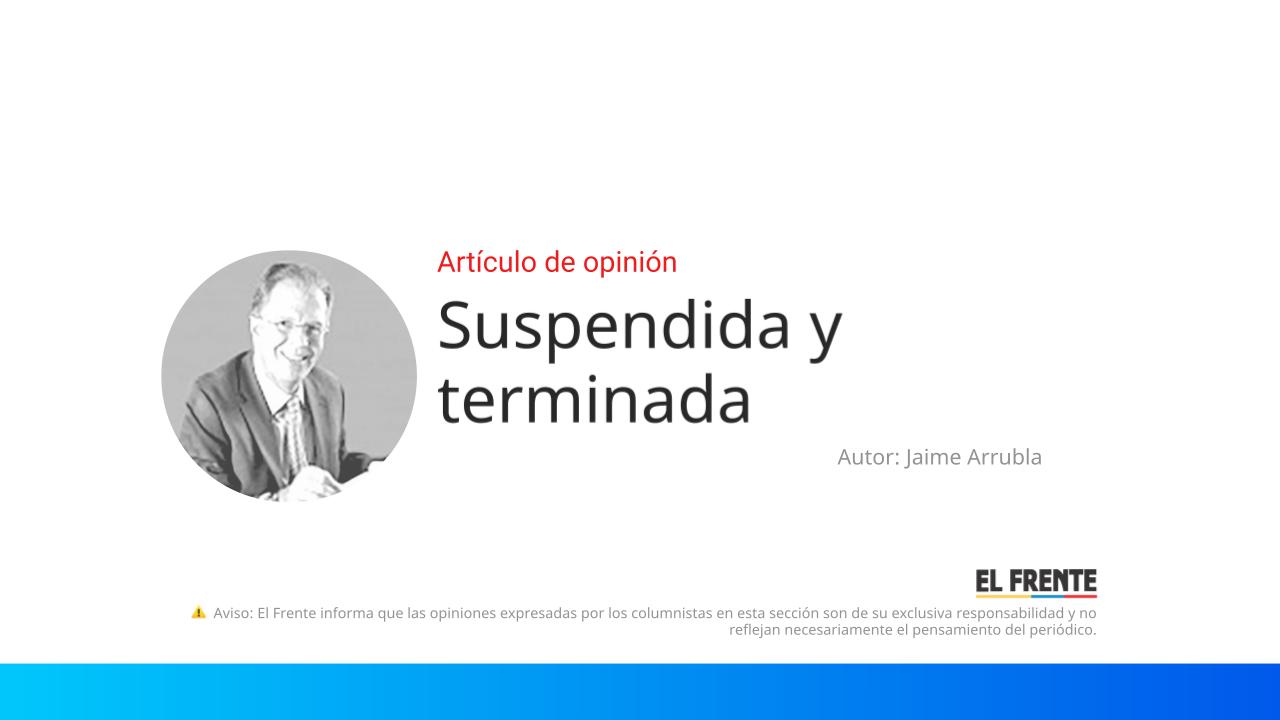Entre el escepticismo y el aplauso

Resumen
En Colombia, el discurso político es una herramienta de seducción masiva. Se vota por quien promete el cielo, pero a menudo las acciones faltan. Juzgar a los líderes por sus actos, no solo palabras, es crucial para un cambio auténtico.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Hablar de política es entrar a un territorio resbaladizo. Está presente en cada aspecto de nuestra vida: es el arte de persuadir y de decidir cómo convivimos en sociedad. En Colombia, el discurso político se ha convertido en una herramienta de seducción masiva. Votamos por quien mejor habla, por quien promete el cielo y asegura que erradicará la corrupción. Empero, ese fenómeno no es muy distinto a lo que ocurre cuando alguien en la calle nos pide dinero apelando a nuestros buenos sentimientos.
El pordiosero que nos cuenta una historia conmovedora nos mueve a darle unas monedas. Lo hacemos porque queremos sentir que estamos haciendo algo bueno, sin saber realmente qué hará con el dinero. De la misma forma, el político nos cuenta un relato atractivo, pero si no observamos sus acciones, su historial y su coherencia a lo largo del tiempo, terminamos siendo cómplices de una ilusión.
Hablar es fácil. Ese es el verdadero peligro de los discursos vacíos: nos hacen sentir bien por un momento, pero pueden encubrir realidades mucho más complejas. Nuestra responsabilidad, entonces, es mirar más allá de las palabras y juzgar a quienes nos piden confianza no solo por lo que dicen, sino por lo que hacen.
Podemos mencionar nombres, pero el problema trasciende a las personas. La incongruencia es cotidiana. Gustavo Bolívar dejó el Senado a medias tras prometer un cambio estructural. Claudia López pregonaba transparencia y hoy enfrenta cuestionamientos éticos. Lo mismo ocurre con Roy Barreras, experto en reinventarse según convenga, o Juan Manuel Santos, que firmó un acuerdo de paz desconociendo la voluntad popular mientras el país se desgarraba entre el escepticismo y el aplauso.
Lo que ocurre hoy con la “paz total” demuestra cómo se ha desvirtuado el propósito mismo de la política. Más allá de las promesas y los discursos, lo que vemos es un juego donde las vidas humanas se convierten en herramientas de negociación. No es solo irresponsabilidad; es una muestra de la desconexión entre los líderes y la realidad de un país que lleva décadas esperando soluciones reales, así sea bala para los terroristas.
La pregunta es: ¿cuánto más soportaremos este círculo vicioso? Los políticos siguen tomando decisiones que perpetúan la violencia. Negociar con grupos armados es complejo y los errores son inevitables, sí, pero hay una diferencia entre torpeza e indolencia. La paz no puede ser un acto de equilibrio político ni un ejercicio de relaciones públicas.
Si Petro y su gobierno hubieran querido pasar a la historia como artífices de un cambio real, habrían roto con esas dinámicas. No se trataba de ir a ofender presidentes poderosos en su tierra y esperar felicitaciones de estos, sino de demostrar con hechos que la vida de cada colombiano importa. Eso no es idealismo; es responsabilidad. La paz que proclamaban era un espejismo, y los cálculos políticos, una trampa mortal.
La política no está condenada a ser corrupta; somos nosotros quienes la ensuciamos. Cambiar esta realidad exige que líderes y ciudadanos pongamos la coherencia en el centro de nuestras acciones como estándar mínimo. ¿Estamos dispuestos a dejar de ser cómplices de este espectáculo y, en su lugar, reconstruir las reglas del juego?